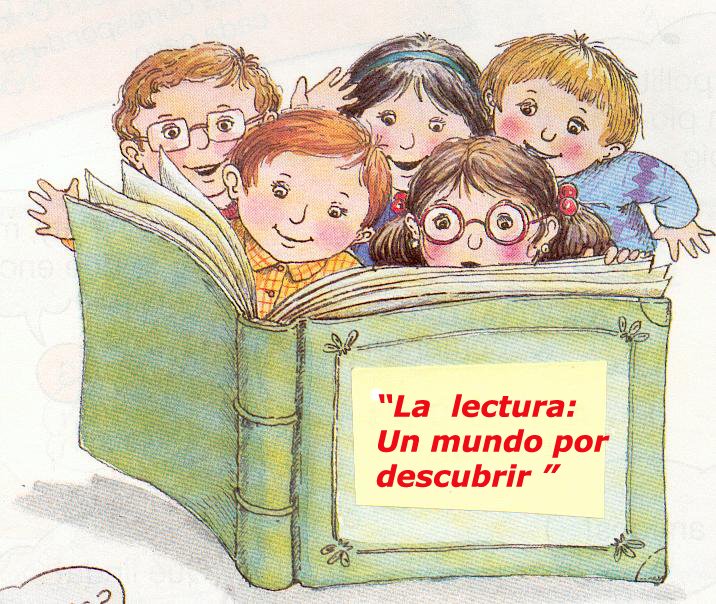¿Qué es Flip Teaching, Flipped Classroom o Clase Inversa?
Para entender mejor que es el Flipped Classroom o Clase Invertida, echemos un vistazo al siguiente vídeo:
Podríamos decir que
es el mundo al revés, en el aula se hace lo que se haría en casa y en casa lo
del aula (por eso lo de clase inversa). Esto es, el alumnado en casa asiste a una lección magistral sin el profesor
y en clase hace los deberes con el profesor.
¿Cómo será la clase del futuro? O
¿Qué es la “flipped classroom”?
Un nuevo método de enseñanza está
cambiando el modelo tradicional de clase.
¿Qué es la “flipped clasroom” y por
qué ahora?
Muchos educadores están
experimentando con el modelo de “flipped classroom” o “clase del revés”.
¿Pero en qué consiste?
Esta técnica invierte los modelos
tradicionales de enseñanza, dando instrucciones online desde fuera de la clase
y trasladando los deberes dentro de la clase. El método tradicional representa
al profesor como la persona que imparte la clase y manda deberes para el día
siguiente. En el nuevo modelo el profesor permanece a un lado ejerciendo como
guía y mientras que los alumnos trabajan en la clase. El modelo requiere que
los alumnos vean los videos online en casa, en su propio espacio, en constante
comunicación con otros alumnos y profesores mediante debates online. Es en la
clase en donde los conceptos se afianzan con la ayuda del profesor.
La tecnología y las actividades
de aprendizaje son dos componentes clave de este nuevo modelo. Ambos
influencian el entorno de aprendizaje del estudiante de manera fundamental.
¿Cómo apareció?
Muchos factores influenciaron la
creación y adopción del modelo de la “clase al revés”
Sin embargo dos innovadores
jugaron un papel fundamental, los profesores Jonathan Bergman y Aarom Sams del
instituto Woodland Park en Colorado, EEUU. En el año 2007 descubrieron un
software para grabar presentaciones en PowerPoint y publicaron las lecciones en
internet para aquellos estudiantes que habían faltado a las clases. Las
lecciones online se fueron ampliando y se propagaron rápidamente. Ambos
profesores comenzaron a dar charlas a otros profesores sobre sus métodos de
enseñanza así que el resto de profesores comenzaron a usar los videos online y
video podcasts para enseñar a los alumnos fuera del aula, reservando el tiempo
de clase para ejercicios en grupo y ejercicios de revisión de conceptos.
¿Por qué se está llevando a cabo?
Por dos motivos, en primer lugar
por las cifras alarmantes de abandono escolar, ya que 1.300.000 alumnos dejan
los estudios cada año en EEUU. Y porque sólo el 69% de los estudiantes acaban
los estudios. Y en segundo lugar por la posibilidad tecnológica de los videos
online y del acceso de los estudiantes a la tecnología.
En un instituto de Detroit, se
realizó de la siguiente forma:
- Los profesores crearon 3 videos por semana de entre 5 a 7 minutos de duración
- Los estudiantes vieron los videos desde casa
- El tiempo de clase fue empleado para actividades en grupo para ilustrar los conceptos.
Así los estudiantes reciben un
feedback instantáneo ya que los profesores tienen más tiempo para ayudar a los
estudiantes y explicar los conceptos mas difíciles. Además los estudiantes no
se sienten tan frustrados ya que trabajar en clase minimiza este problema. Los
profesores revisan los conceptos que los estudiantes no comprenden ya que
resuelven las cuestiones que plantean de forma individual y una vez en clase
apoyan a los alumnos que no tengan acceso a internet o carezcan de la ayuda de
sus padres en casa.
Los resultados fueron asombrosos
como podemos observar:
% supenso
Asignatura %
suspenso “Flipped
Classroom”
Lengua 50 19
Matemáticas 44 13
Partes por mal comportamiento 736 249